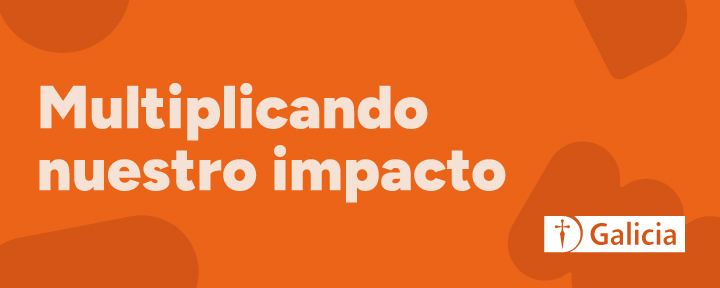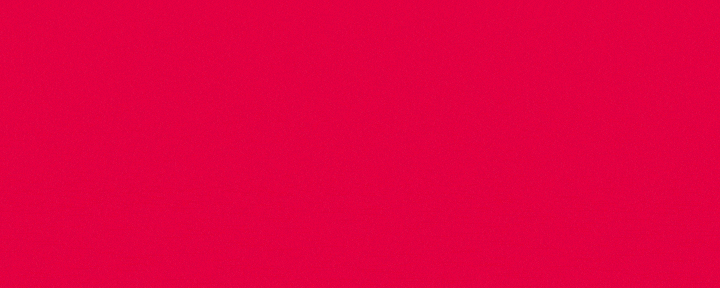Así lo afirma Mariale Alvarez, Directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Syngenta Latinoamérica Sur. En qué consisten las nuevas Prioridades de Sustentabilidad presentadas por Syngenta a nivel global, el trabajo que están realizando para promover una agricultura neutra en carbono, cómo abordan los temas de conservación en el Gran Chaco, y cómo cree que impactan en el sector regulaciones como las de la UE relacionadas con la deforestación y los DDHH, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista.

Foto: Mariale Alvarez, Directora de Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Comunicaciones de Syngenta Latinoamérica Sur.
En 2013, Syngenta fue una de las primeras compañías de la industria en lanzar un plan de sustentabilidad llamado The Good Growth Plan (GGP) ¿Qué balance hacen de lo sucedido?
The Good Growth Plan fue un marca paraguas de todas las iniciativas de sustentabilidad de la compañía a nivel mundial, que en castellano se podría traducir como el plan del buen crecimiento.
La verdad es que las metas se cumplieron, incluso teniendo metas ambiciosas a nivel mundial. GGP tenía mucho que ver con carbono, clima, buena práctica agronómica, y con entrenamiento. Esto último fue un aspecto clave, ya que hubo 13 millones de personas entrenadas en el mundo en buenas prácticas, en uso responsable de productos, en innovación, en digitalización. Pensemos que esto incluye a una variedad muy grande, desde el agricultor sofisticado hasta el pequeño productor, la escala familiar, el pequeño agricultor de China o Asia que venía muy atrasado en adopción tecnológica, y una reducción concreta de emisiones, tanto de Scope 1 como Scope 2, que son las más directas, de 12% versus el año 2016. Esto, para una operación internacional de la envergadura de Syngenta, es mucho. Pensemos solamente en la complejidad de la logística que tenemos para ponerlo en valor.
Esas fueron las bases de esta revisión, que todas las compañías hacen cada tanto. De volver a entender la materialidad, en qué temas nos vamos a enfocar, en dónde realmente hace sentido para nuestro negocio y en dónde podemos mover la aguja. Y eso nos llevó a revisar las prioridades y definir las nuevas Prioridades de Sustentabilidad.
¿En qué consisten las nuevas Prioridades de Sustentabilidad presentadas por Syngenta a nivel global?
Lo primero que quiero mencionar es que las llamamos “nuevas” porque fue como un relanzamiento del plan, pero los temas no son nuevos.
Lo que hicimos fue ordenar el trabajo a nivel global, en los 180 países en los que opera Syngenta, en cuatro prioridades estratégicas que son lo suficientemente amplias para permitir que después se adapten a cada territorio, y que también nos dicen en qué cosas vamos a trabajar más.
La primera prioridad se ubica bajo el pilar de producir más con menos, y es qué hacemos desde el diseño, de los productos que vendemos, nuestra genética y nuestros servicios, para ayudar a una intensificación sustentable del agro. Está claro que el agro necesita producir más pero cada vez usando menos recursos, usándolos más eficientemente en general, desde los naturales hasta los aplicados. Esto implica qué tipo de productos diseñamos, qué genética ofrecemos, qué servicios, para que no haya que convertir nuevas tierras sino que la tierra que hoy está en uso productivo rinda más. Pero rinda más cuidando el suelo, cuidando la biodiversidad, atendiendo los problemas climáticos. Pero no solamente porque es lo correcto para hacer, sino porque es lo que va a hacer que esa intensificación se pueda seguir sosteniendo. Porque sino te agotas tu propio de trabajo, el suelo, o los servicios ecosistémicos, que hacen que la producción se mantenga.
La segunda prioridad es regenerar suelo y naturaleza. Significa que no vamos a intensificar de cualquier forma, sino con una agricultura regenerativa, que conceptualmente es muy potente porque es todavía más ambiciosa que una agricultura sustentable. Porque no es que quiero sostener lo que tengo, quiero mejorarlo y regenerarlo. Es algo ambicioso, que no siempre se puede, y en esto hay que ser consciente de no sobrevender el concepto. La idea es que el ecosistema tiene que quedar mejor después de la intervención que antes. El desafío pasa por cómo hago para producir mejorando el suelo, la naturaleza, y todos sus aspectos, en cómo producimos cuidando todo el ecosistema arriba y abajo de la tierra junto con todas las cosas conectadas para que se regeneren realmente. Y ello no se limita a un enfoque altruista, porque la naturaleza tiene un valor intrínseco por sí misma, sino porque necesito aprovechar esos servicios ecosistémicos para seguir produciendo, hay un interés en mantener el ecosistema natural y productivo porque están vinculados.
La tercera prioridad tiene que ver con atender los aspectos sociales en torno a la producción. Se relaciona, por ejemplo, con la prosperidad rural. Con cómo una empresa de las características de Syngenta, que es un vecino corporativo en las comunidades donde opera que son mayormente comunidades rurales, puede contribuir a esa prosperidad rural. Porque si uno piensa en el largo plazo es imposible que a una empresa le vaya bien si a la comunidad o la sociedad en la que está inserta no le va bien. Se puede prosperar en el muy corto plazo, pero a largo plazo una empresa como la nuestra necesita que al agro le vaya bien. Esto se relaciona con cómo fomentamos la prosperidad económica, pero también los aspectos de desarrollo de la comunidad rural. Esto tiene que ver con asegurar la rentabilidad de los pequeños productores, que tengan acceso a la tecnología, que no queden relegados, pero también con cosas como la conectividad rural, o que haya ofertas de trabajo para que los jóvenes no tengan que emigrar para completar sus estudios secundarios o terciarios. Ahí también hay un rol corporativo para jugar.
Y la cuarta prioridad es puertas adentro, cómo pensamos nuestras propias operaciones, nuestras plantas de producción, nuestros sitios de multiplicación, nuestros campos productivos. Toda estas prácticas que recomendamos a los productores, que usan nuestra genética y nuestros productos de protección de cultivo, también las tenemos que aplicar hacia dentro, junto con los estándares de trabajo justo, trabajo equitativo, seguridad laboral y buenas prácticas. Porque ahí también las mismas metas de reducción o de optimización se aplican a nuestras propias operaciones.
¿Cómo es el trabajo que están realizando junto a Aapresid para promover una agricultura neutra en carbono?
Lo que nos pasó, allá por los años 2021/22, fue que no teníamos una base sobre la cual calcular las mejoras o las líneas de base, el diagnóstico actual. Hablábamos de cuánto carbono captura el suelo pero no sabíamos con qué compararlo. Y la verdad es que el trabajo que hace a Aapresid como red es muy bueno. Por eso, lo que se decidió fue armar un mapa de carbono que le sirva de referencia a las iniciativas de Syngenta, y a las de cualquier otro, que nos permita ver dónde estamos, a dónde podemos llegar con poco esfuerzo, y cuál es el máximo teórico (que sería como el aspiracional).
De esta manera, aprovechando la red que tiene Aapresid de muchos productores que aportan voluntariamente información, más otros que suministramos nosotros, se construyó un primer mapa de carbono que tiene tres referencias: cuál es el nivel de carbono orgánico en el suelo hoy, cuál es el nivel alcanzable si todos los productores de una zona hicieran la mejor práctica de esa zona, y cuál es el potencial teórico de carbono que se podría capturar en el suelo. Eso nos da un mapa de dos tipos de brechas: brecha contra la mejor práctica corriente que hoy está (y que es relativamente fácil de alcanzar), y la brecha contra un teórico.
Algo muy importante a destacar es que ese mapa se construyó con datos reales, con aportes y mediciones hechas en terreno. No es un cálculo hecho de una fórmula desarrollada en el hemisferio norte, que no tiene nada que ver con nuestros suelos. Es a partir de mediciones reales en nuestros suelos, aportado por productores que están haciendo un uso productivo del suelo. Porque no es que lo fuimos a medir a una reserva natural. Ese mapa se construyó, y se editó por primera vez el año pasado, y este año logramos con otro acuerdo de trabajo con Aapresid digitalizarlo para que esté disponible para uso en todas las herramientas que calculan carbono, y para todos los productores o empresas que están haciendo algo al respecto. Esto representa un gran aporte porque permite medir en cuánto estás y cuánto se puede mejorar, e incluso permite hacer ejercicios teóricos.
Un dato interesante que surgió del levantamiento de datos es que hoy nuestros suelos están entre un 46% y 50% del potencial de la brecha alcanzable. Esto significa que con un poco de esfuerzo podríamos capturar un 50% más de carbono en suelo en Argentina.
¿Cómo es el trabajo que están realizando en materia de conservación en el Gran Chaco?
El Gran Chaco es una zona enorme que abarca parte de Argentina, Paraguay y hasta una zona de Brasil. Es un ecosistema muy rico y vulnerable, que tiene usos productivos y al mismo tiempo tiene un altísimo valor en biodiversidad que hay que proteger, y es donde muchas veces están puestos los ojos de aquellos que vigilan cómo avanza la frontera agropecuaria o la frontera productiva en general. Y es allí donde hay que hacer un balance entre los valores ecosistémicos de la zona y los valores de puesta en producción de esas tierras.
Nosotros, y varias empresas y ONGS, trabajamos hace mucho en cómo encontrar modelos productivos que concilien producción con conservación. Veníamos trabajando en el desarrollo de estos modelos que dan alternancia en agricultura y ganadería, alternancia de cultivos, momentos de descanso, en cómo hacer un modelo de conservación de lo que queda de bosque nativo que sea aceptable y lógico para un productor. También en cómo trabajar los balances de diseño de paisaje para que la actividad productiva sea al mismo tiempo compatible con la de conservación de los valores naturales. Se desarrollaron modelos, y ahora dimos un paso más y avanzamos primero en Paraguay, que por cuestiones macroeconómicas hace que sea más fácil avanzar allí, donde buscamos tierras que estén sobrepastoreadas de uso de ganadería, y donde si uno introduce un modelo de producción diferente y planificado a 5 o 6 años de alternancia con agricultura la tierra recupera valor y fertilidad. Y al final de ese ciclo, que es mediano o largo, termina siendo más rentable para el productor en este modelo de alternancia de agricultura, ganadería y cuidado del suelo, con una práctica regenerativa.
Trabajamos en desarrollar ese modelo de producción, y al mismo tiempo un instrumento financiero que permita solventar el costo de transición. Porque tal vez, al pasar a este modelo, el primer o el segundo año se necesite una inversión, que aunque no sea alta, lleve a que se pierda rentabilidad, y que recién se recupere en un ciclo más largo. Por eso es importante dar alguna línea de crédito o algún instrumento financiero que ayude a costear esa transición.
Lo innovador de este estos tipo de proyectos, que nosotros llamamos Programa Reverte porque reverdecen la zona y ya se inició en Brasil, es que no solo viene una propuesta de práctica económica sino que viene acompañado de un instrumento financiero. Porque seamos sinceros, a veces es fácil identificar el proyecto ambiental o sustentable, pero la clave pasa por incorporar la pata de sustentabilidad económica.
¿Cómo cree que impactan en el sector regulaciones como las de la UE relacionadas con la deforestación y los DDHH?
Primero una aclaración: la normativa al respecto es loable y deseable, porque nadie puede oponerse al objetivo, por lo menos teórico de estas normativas, de incorporar en la ecuación de análisis cuestiones como el uso de la tierra, los factores ambientales y los factores sociales. Por eso, como objetivo son loables, necesarias y las apoyamos.
Pero también quiero mencionar que a veces lo que termina pasando es que este tipo de regulaciones se aplican de una forma arbitraria y se convierten en barreras paraarancelarias o en subsidios encubiertos, según de qué lado se mire, que afectan y muchas veces lo hacen de manera abrupta. Porque no hay mucho tiempo para adaptarse. Si bien se van anunciando, en los ciclos agronómicos uno o dos años no es mucho tiempo. Entonces terminan usándose como barreras. Y este objetivo loable se puede terminar aplicando a que no deforeste la soja pero no así otros cultivos, cuando la deforestación es mala sin importar para qué se use. Y, sin embargo, se aplica despareja según algunas agendas más económicas que ambientales.
Pero en líneas generales tenemos que apoyar que hayan este tipo de normativas que incorporan los factores ambientales y sociales en la toma de decisiones. Y tal vez ser un poco más astutos los países que tenemos un enorme potencial en nuestro agro de ver cómo aprovecharlas. Porque cuando empiezan a aparecer estas normativas por un periodo de tiempo se suele crear un mercado premium para aquellos que se anticipan a cumplirlas. Por eso deberíamos tratar de aprovechar esas ventanas de oportunidad, porque podemos hacerlo, porque nuestro campo es pionero, y tenemos herramientas y productores que son muy innovadores. Y tal vez podamos llegar primero y capturar esos mercados premium que duran poco tiempo. Porque después se vuelve el estándar, y ya pasa a ser la exigencia de base de todos los mercados.