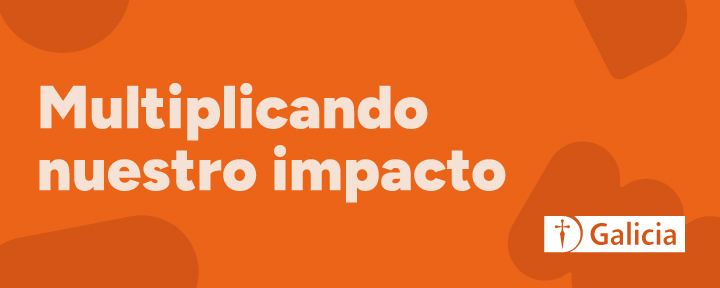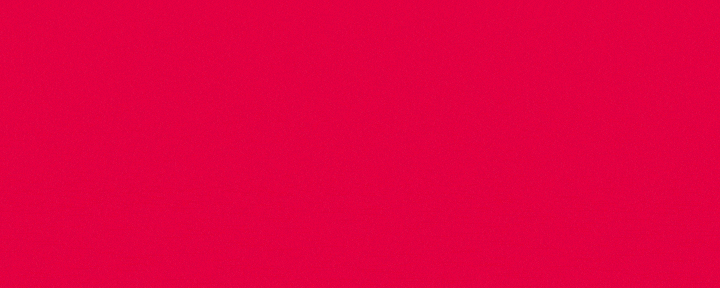Por Rebeca Vergara Gaona, abogada experta en compliance de cadenas de valor, con énfasis en los minerales de conflicto, críticos y de transición.

Gran parte de los minerales catalogados como potencialmente manchados de sangre son extraídos de Perú, Colombia, Argentina, Venezuela, entre otros países con menor participación.
Cada uno de estos territorios posee un perfil de regulación minera adaptado según si sus recursos naturales son considerados un tema estratégico nacional o no. Sin embargo, no cuentan con una regulación especialmente orientada a los que se conocen como minerales de conflicto.
Ahora bien, ¿qué se entiende por minerales de conflicto? Generalmente, se incluye en esta definición al estaño, tantalio, tungsteno y oro, los conocidos 3TG, por su siglas en inglés.
Partiendo de una fuente “soft law”, como lo es la Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales en Áreas de Conflicto o de Alto Riesgo, un mineral de conflicto es aquel que efectivamente tiene su origen en una zona de conflicto, sin diferenciar qué tipo de material sea.
A partir de esta definición, se incorporarían minerales como el cobre y el cobalto, cuya posible vinculación con conflictos armados, resulta innegable.
La creación de normativa vinculante en esta industria resulta progresiva. El primer antecedente proviene de Estados Unidos, en el marco de las consecuencias negativas producidas por la crisis subprime, exigiendo mayor compromiso y responsabilidad de las empresas con oferta pública a fin de proteger a los sectores vulnerables, como el del consumidor y el pequeño inversor.
Esta ley, conocida como Dodd-Frank, fue una reforma de 2010 a la normativa de Wall Street y Protección del Consumidor, en la que se incluyó la Sección 1502 que incorporó cuestiones referentes a los minerales (particularmente, el estaño, tantalio, tungsteno y oro) originados en la República Democrática del Congo o en un país vecino.
Años después, la Comisión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2017/821 por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro respecto a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo (el “Reglamento”).
Acorde con esta normativa, deberán cumplir con las obligaciones impuestas, los importadores de la Unión que comercialicen con cualquiera de los 3TG, que superen el volumen anual de sus importaciones establecido en el anexo I del mismo Reglamento y que se abastezcan de zonas consideradas como “alto de riesgo”.
Para reducir la carga burocrática impuesta a los importadores, el Reglamento facilita una lista CAHRA que enumera a los países considerados como de alto riesgo, entre los que se encuentran Colombia y Venezuela.
A partir de los criterios aplicados, si un importador se abastece de alguno de estos dos países, deberá poner en marcha una debida diligencia reforzada a lo largo de su cadena de suministro, a partir del cual recabe información cualitativa hasta llegar al origen del producto.
Conforme a esto, las empresas deberán realizar visitas periódicas en las zonas de trabajo, solicitar toda la documentación relacionada con la licencia minera, realizar inspecciones in situ, llevar a cabo entrevistas con las partes relevantes, trabajadores y autoridades locales, entre otras acciones.
En primera instancia, esto implica realizar un coordinación internacional. Además, si en la cadena de valor se encuentran empresas con accionariado nacional, se deberá coordinar adicionalmente con las autoridades gubernamentales, con el objetivo de evitar los riesgos vinculados a problemas de bandera.
Las revisiones implican adentrarse a fondo no solo en las operaciones de la empresa, sino también en la vida de los trabajadores y en la relación de la empresa con la comunidad, entre otros aspectos.
Generalmente este tipo de evaluaciones también impactan en la comunidad con la posiblidad de intensificar los conflictos sociales existentes en la zona minera, debido a problemas como la contaminación ambiental, el desplazamiento de comunidades, etc.
Aunque las inspecciones in situ deben organizarse y programarse con la participación de todos los involucrados en la cadena de valor, especialmente la empresa minera, se debe tener un cuidado especial para detectar las señales de alerta de un operativo que simula el cumplimiento mínimo de la normativa.
Cualquier proceso de auditoría conlleva presión laboral, y en el caso de los trabajadores mineros, que suelen estar expuestos a largas horas de trabajo y condiciones insalubres, esta presión puede ser aún mayor. Se espera que garanticen que las operaciones cumplan con los estándares requeridos durante las evaluaciones in situ, lo cual puede generar nuevas tensiones en la zona de trabajo, especialmente si no están acostumbrados a este tipo de evaluaciones.
De ahí la relevancia de la preparación de la visita, la formación y selección de los auditores y el análisis previo de los riesgos detectados y los objetivos de mitigación.
Los auditores deben estar formados para transmitir confianza y privacidad, pero también para demostrar imparcialidad y conocer a fondo la idiosincrasia de la región, con conocimientos previos de los problemas típicamente presentes y aquellos especiales de la cadena de suministro analizada.
Sin olvidar que la finalidad última es cuidar de los sectores vulnerables y contribuir a evitar que las empresas mineras acentúen las consecuencias negativas derivadas de sus actividades de abastecimiento.