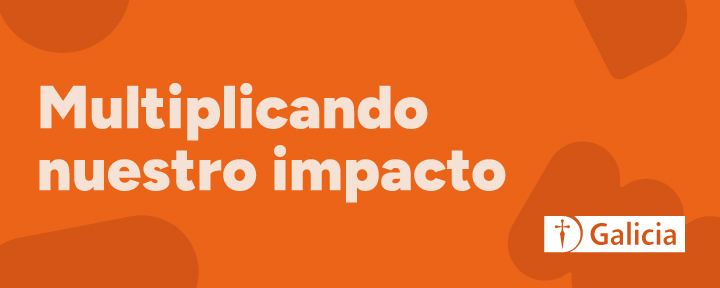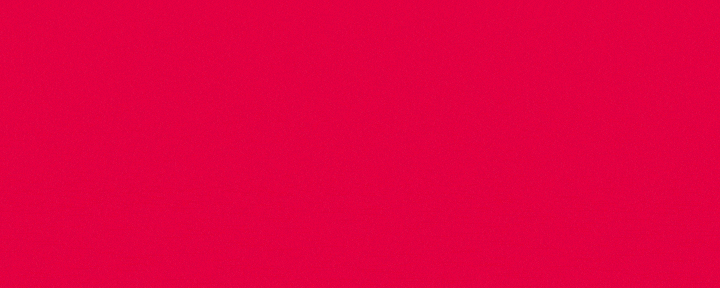Durante décadas, el mundo corporativo ha sostenido una premisa difícil de desmontar: que respetar los derechos humanos implica perder ventaja frente a la competencia. Una nueva investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), publicada con el apoyo de World Benchmarking Alliance, pone en duda esa idea con datos empíricos.
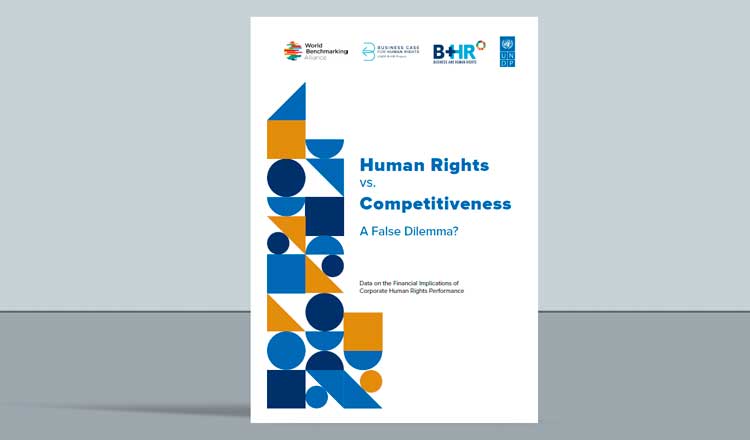
El estudio, titulado “Human Rights vs. Competitiveness: A False Dilemma?”, analizó durante cinco años a 235 grandes empresas internacionales, muchas de ellas operando en sectores de alto riesgo. El resultado, según los autores, es inequívoco: no existe evidencia de que una mejor conducta corporativa en derechos humanos afecte negativamente el rendimiento financiero. Por el contrario, la investigación detecta una relación positiva entre las mejoras en materia de derechos humanos y la eficiencia operativa de las empresas.
El trabajo midió la evolución del retorno sobre los activos (Return on Assets) y la reacción de los mercados ante cambios en las políticas de derechos humanos. El hallazgo central es que las compañías con prácticas más sólidas en esta materia tienden a obtener mejores niveles de eficiencia y resiliencia, sin perjuicio de sus márgenes ni del valor percibido por los inversores. En otras palabras, la “hipótesis del costo” —según la cual invertir en derechos humanos sería un gasto improductivo— no se sostiene frente a los datos.
El análisis también introduce matices. Las empresas más pequeñas o aquellas con un punto de partida más débil en materia de derechos humanos son las que muestran los mayores beneficios financieros tras mejorar sus prácticas. En cambio, las grandes corporaciones o las ya avanzadas en esta agenda no siempre experimentan ganancias inmediatas, pero fortalecen su capacidad de gestión y su estabilidad a largo plazo.
Para los autores, estos resultados tienen implicaciones de fondo. Si el respeto a los derechos humanos no genera una penalización económica, desaparece el argumento que durante años ha frenado tanto la acción empresarial como la adopción de políticas públicas más ambiciosas. El informe sostiene que la debida diligencia debe dejar de verse como una carga regulatoria y pasar a considerarse una inversión estratégica en competitividad sostenible.
El estudio también se dirige a los responsables de políticas públicas y a los inversores. A los primeros les ofrece una base empírica para avanzar con marcos normativos más firmes, como la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea (CSDDD). A los segundos, los alienta a incorporar la conducta en derechos humanos como un indicador de liderazgo y solidez organizativa.
El mensaje de fondo es que la tensión entre ética y rentabilidad, durante años asumida como inevitable, puede ser un espejismo. Según el PNUD, cuando las empresas protegen los derechos laborales, fortalecen la cohesión social y operan con transparencia, no solo contribuyen al bienestar colectivo, sino que también reducen riesgos, aumentan la productividad y consolidan su valor en el tiempo.
El estudio concluye con una idea que busca reorientar el debate: el verdadero desafío ya no es si las empresas pueden permitirse respetar los derechos humanos, sino cómo hacerlo de manera que refuerce su competitividad en un entorno económico cada vez más exigente y consciente.
En palabras del informe, “el temor a una pérdida de competitividad ya no es una justificación válida”. La investigación propone sustituir el viejo dilema entre rentabilidad y responsabilidad por una visión de valor compartido, en la que las empresas que respetan los derechos humanos no solo contribuyen al bienestar social, sino que también construyen las bases de su propio éxito a largo plazo.