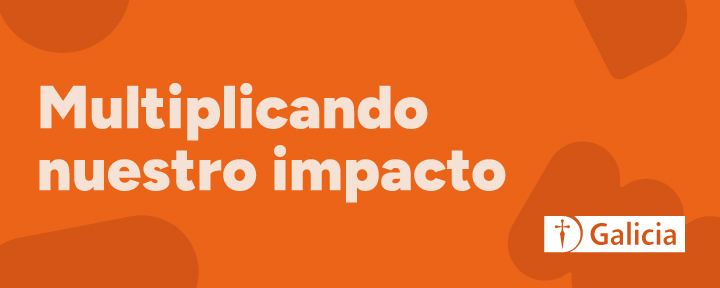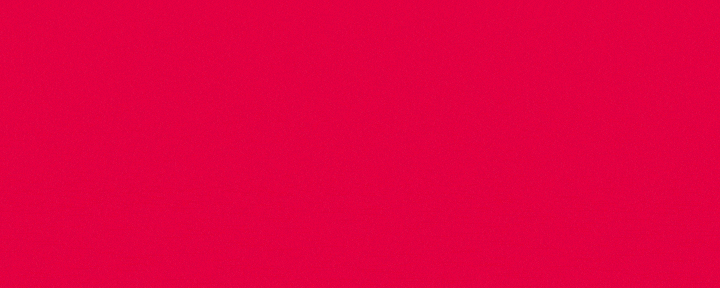Así lo afirma Javier García Moritán, Director ejecutivo del GDFE, quien en los próximos días presentará formalmente su nuevo libro “La acción colectiva” en el Malba. La necesidad de diseñar un capitalismo con un tono más humano, el por qué considera al sector privado como el actor diferencial para alcanzar el desarrollo sostenible, la importancia de privilegiar un modelo de maximización del impacto y no solo del beneficio, y el rol que debería ocupar el Estado en proyectos de articulación, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista.

¿Por qué considera que hay que diseñar un capitalismo con un tono más humano?
Es una pregunta transversal que atraviesa todo el libro. Por un lado, porque el capitalismo es indudablemente el motor del progreso y del desarrollo más potente que ha demostrado el mundo. Y al mismo tiempo ha sido también, sobre todo en las últimas décadas, un acelerador de desequilibrios. Ha traccionado el desarrollo y ha sido imparable en sacar a personas de la pobreza extrema. Las estadísticas son indiscutibles en ese sentido. Comparando la cantidad de personas que vivían en pobreza extrema, por ejemplo, en el 1800 era un 85% de la población mundial, y hoy esas estadísticas están por debajo del 10%, y hay quienes dicen incluso menos.
Pero también ha generado en estas últimas décadas una concentración económica en pocas manos como no se ha visto nunca en la historia, y eso genera ciertos trastornos al interior de las naciones.
Es por ello que la idea de un capitalismo con un tono más humano se basa en la idea filosófica de que las personas humanas estamos en permanente tensión entre el bien y el mal. No somos ni buenos ni malos por naturaleza. Pero a la hora de las decisiones que tomamos en el día a día se juega nuestro porvenir. Y las instituciones también dirimen su sentido organizacional en esas decisiones. Así como nosotros, como personas, podemos orientarnos hacia la virtud, las instituciones también.
Entonces si el capitalismo promueve desarrollo, pero al mismo tiempo persigue la búsqueda de un beneficio individualista, y eso genera en regiones como Latinoamérica una desigualdad profunda y creciente, buscar un tono más humano podría provocar que sin descuidar la búsqueda de rentabilidad y de crecimiento económico, se cuide también a las personas y al planeta. Que el desarrollo económico empresarial y los impactos que esas actividades generan no estén escindidas. Que la búsqueda de rentabilidad y propósito no vayan por carriles separados.
En un artículo reciente menciona que la acción colectiva es el nuevo paradigma para el desarrollo sostenible ¿A qué se debe?
Hasta ahora casi todos los que nos sentimos movilizados por el concepto de desarrollo sostenible no somos tan conscientes de que lo concebimos desde una perspectiva individualista. Porque la primera manera de expresar nuestro compromiso con la sostenibilidad es esta idea de decir “cómo yo puedo ser el mejor actor para la sociedad y el planeta”. Partimos desde una mirada en donde nos vemos individualmente, cómo podemos contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nadie podría discutir la relevancia que tiene ese enfoque introspectivo de cómo cada uno, tanto personas, ciudadanos o instituciones, puede generar su mejor desenvolvimiento en pos de la sostenibilidad.
Sin embargo, cuando hacemos un análisis más sistémico nos damos cuenta de que la suma de las contribuciones individuales es insuficiente para resolver los problemas estructurales. De ahí que la propuesta que hace el libro es comprender que una sostenibilidad de naturaleza individual está agotada, y que la acción colectiva debería ser reconocida como el nuevo estadío de la sostenibilidad. Y esto implica identificar primero los grandes desafíos de desarrollo que perseguimos en un territorio y entender cómo cada uno de nosotros podemos ser parte de esa construcción. Es decir, poner el objetivo trascendente en el centro y privilegiar la alineación de esfuerzos en clave de misión.
En su nuevo libro presenta una visión que sitúa al sector privado como el actor diferencial para alcanzar el desarrollo sostenible ¿En qué consiste?
Esto es muy contundente en términos estadísticos. Porque más allá de las miradas ideológicas, o de las preferencias que cada uno pueda tener respecto a los roles institucionales para el desarrollo, lo cierto es que mirando la cuantificación que existe sobre el dinero que hay que movilizar para cerrar la brecha de financiamiento de los ODS, comprendemos que los fondos públicos no alcanzan, que los fondos filantrópicos tampoco, y que solamente reconvirtiendo, reorientando y movilizando de manera innovadora el patrimonio financiero en manos de actores privados podríamos cerrar la brecha de financiamiento de los ODS.
Se calcula por estudios de la OCDE fundamentalmente, pero en base a rendiciones de cuentas que hacen Relatores Especiales de la ONU sobre el avance del cumplimiento de la Agenda 2030, que la brecha que todos los años existe sobre el financiamiento de los ODS es de 4 billones de dólares. Y teniendo en cuenta que se calcula a nivel mundial un patrimonio financiero en manos de individuos e instituciones privadas de 379 billones de dólares, significa que solamente reconvirtiendo el 1,1% por de ese patrimonio podríamos cerrar la brecha de los ODS.
Entonces más allá de las miradas ideológicas, o de los modelos politológicos que cada uno pueda tener, en términos de poder real, solo movilizando de manera innovadora al sector privado podemos alcanzar los ODS. De ahí que lo que hay que pensar es cómo generar esos esquemas de movilización de recursos, y cómo generar el compromiso del sector privado para que pueda ser un actor que persiga la rentabilidad en sus negocios al mismo tiempo que procure brindar soluciones para los desafíos sociales y ambientales que el mundo necesita.
En el libro menciona que hay que privilegiar un modelo de maximización del impacto y no solo del beneficio ¿Por qué lo considera así?
Esto tiene que ver con las nociones de filosofía económica, o estas perspectivas a partir de las cuales durante mucho tiempo se privilegió un modelo en donde se ponía al sector privado, o al mundo de los negocios, como aquellas instituciones que solo debían velar por la maximización del beneficio para los accionistas. Como que su único compromiso estaba por garantizar rentabilidad para aquellos que invertían en las compañías.
Por suerte ha habido un avance en las principales organizaciones globales que nuclean al mundo empresarial, como la Business Roundtable o el Foro Económico Mundial, en donde han hecho un llamado muy fuerte, desde resetear el sistema y crear uno nuevo, promover una nueva economía, como así también convocar a un capitalismo de stakeholders en lugar de uno de shareholders.
¿Por qué? Porque evidentemente la búsqueda de la maximización del beneficio en términos individuales no termina generando la riqueza que el mundo requiere para resolver los problemas más estructurales que tenemos, y donde el sector privado es un actor diferencial por lo que veníamos conversando: cómo podemos pensar un sistema que promueva los incentivos suficientes para no desalentar el desarrollo empresarial, emprendedor y la búsqueda de beneficios individuales en un esquema en donde también ellos puedan promover desarrollo integral para la sociedad. Ese es el desafío.
¿Qué rol debería ocupar el Estado en proyectos de colaboración con el sector privado?
Comparto una primera noción teórica y una más práctica. La teórica, que a mí me gusta mucho, invita a pensar por fuera de la caja. Es decir, más allá de un modelo paternalista en donde toda la acción política se supedita al Estado. O en donde lo público se diluye en el mercado.
A mí me gusta la noción más innovadora que trae Mariana Mazzucato, por ejemplo, donde ella habla de un rol pre-distributivo del Estado. No se queda en la mirada a partir de la cual los Estados ineficientes, burocráticos, gravosos redistribuyen el ingreso a partir de la generación de riqueza de privados, que siempre es insuficiente frente a la envergadura de los problemas. Se nos invita a superar la profecía autocumplida en la concepción del Estado, para poder imaginarnos un diseño moderno, inteligente, innovador, que pueda trazar los grandes desafíos de política pública. Y que convoque a las principales entidades privadas, de la academia y la sociedad civil a confluir en la resolución de los principales desafíos que tiene ese país en materia de desarrollo. Antes de una generación de riqueza sin dirección o bien proponiendo una inversión allí donde es prioritaria.
Así como por ejemplo la humanidad puso al hombre en la Luna a fines de los 60 con un esfuerzo fenomenal de colaboración público-privada, de la academia y de la sociedad civil sin precedentes, con un desafío diseñado en términos de misión, podríamos identificar cuáles son las principales misiones que requerimos en un país, en una provincia, en un territorio específico, y ver cómo los diferentes actores podemos contribuir a su solución.
Para eso, y ahí va la respuesta más práctica y desde el GDFE viene un poco la inspiración, la idea del Laboratorio Público-Privado y el diseño de instrumentos innovadores de política pública como son los Incentivos de Bien Público, lo que pueden ayudar es a comprender que esos grandes desafíos que un territorio necesita puedan ser gestionados de modo tal que se diseñen incentivos para que todo el mundo elija acompañar esas prioridades del territorio. Y si no los elige naturalmente, al menos ofrecer beneficios para que resulte más conveniente. En todo caso apoyar esas iniciativas que la comunidad y la ciudadanía elije en su conjunto como prioritarios. En algunas ciudades será promover mejores esquemas de empleabilidad juvenil o la erradicación de un basural a cielo abierto, en otras ciudades tendrá que ver con resolver cuestiones de seguridad alimentaria, etc.
Pero el rol del Estado creo que tiene una gran relevancia. Tiene una función primordial para catalizar el desarrollo, desde esta perspectiva. No debe concentrar todo el poder en sus propias manos, sino contar con el compromiso de todas las instituciones para alinear esfuerzos en pos de las causas prioritarias. Del mismo modo puede crear normativa que permita que todo el mundo identifique dichas prioridades del territorio. Y no solo impulsar la visión de un iluminado que llegue al poder, aunque tenga toda la legitimidad democrática del mundo. Sino que sea verdaderamente el resultado de la vocación, la visión, y el propósito de los habitantes organizados institucionalmente en un territorio, que convergen para el bien público.