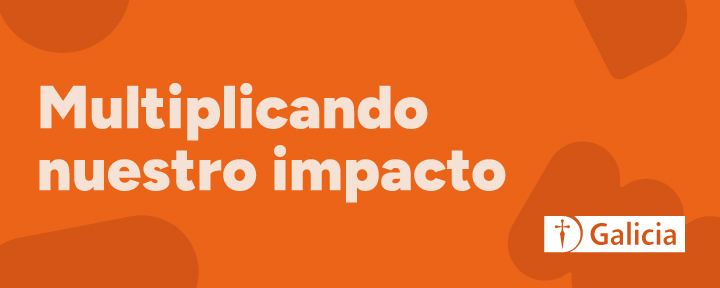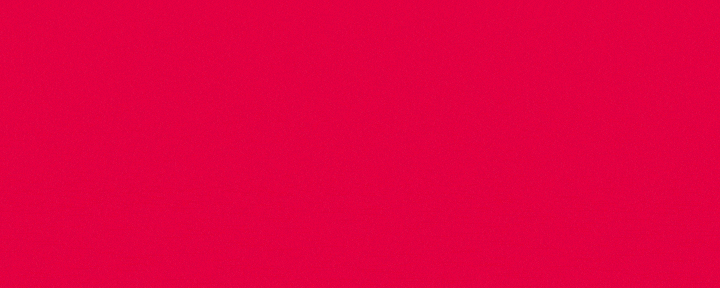Así lo afirmó Sebastian Bigorito, director ejecutivo del CEADS, durante una entrevista realizada en el marco del lanzamiento del primer Think Tank Report de Sustenomics. Los desafíos que se le presentan a la sostenibilidad al dejar de ser una “agenda de nicho” y pasar a ser parte del mainstream, la importancia de mostrar que hay muchos “business case”, y la necesidad de redefinir el “job description” de los Chief Sustainability Officers, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista.

Foto: Flavio Fuertes, Director Ejecutivo de Pacto Global Argentina, Sebastián Bigorito, Director Ejecutivo del CEADS, Javier García Moritán, Director ejecutivo del GDFE, y Pablo Leidi, Director de Sustenomics, en la entrevista realizada en el marco de la presentación del Think Tank Report de Sustenomics.
¿Cuál es el balance del año para CEADS ?
Durante fines de 2022 y los primeros meses de 2023, en CEADS hicimos un trabajo de mucho tiempo y esfuerzo, que es el Informe de Tendencias 2023, cuyos resultados nos iban llamando la atención y en el cual muchas de las cosas que sucedieron este año a nosotros no nos sorprendieron porque estábamos viendo que podían pasar.
Pero tampoco fue un ejercicio de un nivel intelectual muy grande. Simplemente tuvimos la capacidad de leer con un grupo de colegas también, incluso de la región, cuáles eran los gérmenes que generaron este cambio de época, o este nuevo desafío, para una agenda que hasta hace poco era una agenda que estaba muy custodiada, muy resguardada, que era una “agenda de nicho”. Donde las conversaciones eran conversaciones entre una elite, donde solo teníamos diferencias de gradientes.
Pero lo que nunca hubo, y no lo habíamos visto, es el nivel de popularidad en el sentido literal de la palabra. Ya no es una elite la que habla de esto. Habla todo el mundo o, para no ser literal, mucha gente habla de esto, muchos outsiders hablan de esto. Y me parece que nosotros tenemos que estar un poco más abiertos a entender que esa conversación es natural cuando las agendas dejan de ser de nicho, y dejan de ser de elite. Se suman otras voces, donde quizás a los que estamos con una posición más conservadora hasta nos molesta. Pero creo que es el precio que se paga cuando una agenda tiene un grado de madurez y deja de ser una agenda de segmento, y pasa a ser una agenda importante, una agenda atractiva para lo bueno y para lo malo. Es una agenda que antes no era atractiva para para el discurso político. Al contrario, antes los políticos le huían a estos temas ¿Por qué? Porque tenían la visión de la ONG, era un tema de denuncia, los ponían en un lío nos decían siempre los candidatos. Y hoy empieza a ser una agenda atractiva.
Y, además, si bien siempre fueron agendas que fueron sensibles a la geopolítica, con estos movimientos tectónicos de la geopolítica esas diferencias se empiezan a notar mucho más. Entonces ya empezamos a ver en la COP28, por ejemplo, una discusión Norte-Sur que hacía 10 ó 15 años que no se daba. Empiezan a aparecer frases que hace rato que no escuchaba, como “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, etc.
¿Por qué se dejó de hablar de esto? Me parece que hubo una sorpresa, de notar que esto es una agenda que ya llegó al mainstream. Y, al llegar al mainstream, empieza a ser atractiva para otros colectivos, más allá de los expertos que siempre hablamos o los que saben mucho. Es como una endogamia que se empieza a romper.
La geopolítica, fragmentación global, empezamos a ver la posibilidad de que Europa haga realidad proyectos de Directivas, que hoy ya son una realidad. Esas tensiones geocomerciales se traducen también a la agenda de sostenibilidad, a la polarización social.
Nosotros en el informe poníamos que el “woke anti woke” iba a tener el epicentro en el mundo de las finanzas sostenibles, principalmente en Estados Unidos, por hechos que ya se veían. Pero esto va a amplificarse aún más. Estamos viendo la posibilidad que el “woke anti woke” se traduzca a otras latitudes y con ese nombre.
Así que más que sorpresa, lo que vemos es una verificación de que este tema es un tema que ya deja de ser de nicho, deja de ser de agenda exclusiva, en la que todos tienen derecho a opinar. Por lo que posiblemente vamos a tener que hacer un nuevo ciclo de esfuerzo en llevar luz a donde no lo hay, aceptar que hay gente y grupos que piensen diferente. Y no perder, nosotros al menos como asociación empresarial, que nuestro objetivo es que estos temas estén vinculados siempre a la lógica empresarial.
¿Cuáles considera que son los principales desafíos a los que se enfrenta el sector privado en materia de sostenibilidad?
Yo creo que el desafío principal va a ser demostrar que hay mucho “business case”. Que las empresas son competitivas por ser y tener una gestión sostenible, y no a pesar de ello.
Porque una de las críticas a esto es el límite al crecimiento, al desarrollo. Nosotros tenemos el convencimiento, los datos, la información, la verificación de que justamente es un motor de la competitividad, siempre y cuando se gestione como corresponde. Creo que ese va a ser el principal objetivo y desafío, demostrarlo con casos y con una comunicación prudente, evitando tanto los “washing” como los “hushing”. Comunicar prudentemente, segmentando la comunicación.
Y después creo que tenemos que tomar conciencia de que el mundo está barajando y dando de nuevo respecto a lo que es la ubicación estratégica de las cadenas de valor. Hay una pelea mundial por la reindustrialización, no es el caso de la Argentina. Pero todos los países están volviendo hablar de algo que hacía 10 años que no se escuchaba que es la “política industrial”. Y en esto tiene la Argentina y la región, pero yendo puntualmente a la Argentina y sus empresas, tiene un enorme potencial de ser parte de ese reshroring que se está dando en las cadenas de valor global, el cual tiene características diferentes de lo que fueron las cadenas de valor prepandémicas. Lo que se está viendo es que, a pesar incluso de este contexto de polarización, fragmentación y denostación de algunas agendas, al menos en las plataformas más conocidas como CDP o Ecovadis siguen creciendo de manera exponencial los requerimientos dentro de las cadenas de valor. Lo que están viendo es que son direccionamientos, que lo que están diciendo es “te voy a hacer una auditoría con enfoque de debida diligencia en materia de Derechos Humanos porque me quiero sacar de encima riesgos que hoy las cadenas de valor no pueden tener”. Las cadenas valor prepandemia buscaban la hipereficiencia, hoy las cadenas de valor buscan la resiliencia. Pasamos del “just in time” al “just in case”. Y dentro del “just in case” está esto de tener análisis de escenarios, análisis de contexto, empresas resilientes, empresas con capacidad de dar respuesta en sus tres pilares de gobierno corporativo, ambiental y social. Pero porque el mercado lo está pidiendo, y lo pide por algo. Independientemente, incluso, de los requerimientos derivados del tsunami regulatorio europeo.
Entonces si nosotros tenemos primero un análisis de debilidades, de riesgos, y de oportunidades respecto a nuestro tejido tanto productivo como social, si tenemos en cuenta esas debilidades para reforzarlas, y sumamos las ventajas que tiene la Argentina, tanto geográficas como en temas de energía, de eficiencia, de alta capacitación del personal, la posibilidad de pegar el salto no solo en transición sustentable sino en transición digital, inteligencia artificial; creo que el desafío de hacer de Argentina un polo atractivo, independientemente del viento de cola que tengamos que es coyuntural, podemos mostrar que tenemos la capacidad de ser parte de cadenas de valor globales porque podemos cumplir con los estándares y porque hay atrás una convicción que hace que sea parte de la visión de una empresa que tiene una gestión sostenible de la sustentabilidad.
¿El rol de los Chief Sustainability Officers está destinado a desaparecer o debería jerarquizarse cada vez más?
Voy a hablar más de mi percepción, de mi relevamiento social que hago en encuentros del WBCSD, principalmente de multinacionales. Las casas matrices de las multinacionales volvieron a tener el Sustainability Officer en el comité ejecutivo, cosa que había dejado de pasar. Durante un tiempo hubo muchos CSO que estuvieron ejerciendo un verdadero C-Suite, pero después les quedó solamente la C pero para hacer sociales. Y había un VP que filtraba esa agenda. Hoy están de nuevo sentándose en las principales compañías. Porque en el mundo estos temas siguen avanzando. Por el lado de los riesgos, y por el lado de las oportunidades.
Lo que sí creo que va a pasar es que se va a redefinir el “job description”, no me cabe la menor duda. Creo que en los últimos años ha habido una caída del management en la Argentina, no solamente de las áreas de sostenibilidad, hablo del management en general. Hubo una caída razonablemente proporcional a la caída de la importancia del mercado argentino para lo que son las multinacionales. Porque no vas a poner a tu mejor management en la sucursal que te representa el 0.2% de la facturación de la región, por ejemplo. Entonces es entendible que haya habido una pérdida de seniority a nivel del management.
Pero lo que estamos viendo es que empiezan a haber muchas reestructuraciones, sobre todo regionales, a la luz de la nueva geopolítica. Y que los Sustainability Officers empiezan a tener un nuevo “job description”. Empiezan a tener tareas con factura más técnica, o más vinculado al hacer gestión de sostenibilidad vinculado al negocio. Veo que tenemos que redefinir el “job description” para justamente estar a la altura de lo que se está transformando la agenda de sostenibilidad, que es una agenda del management como cualquier otra hoy en día. De eso tengo no solamente la certeza, sino que creo que es una necesidad.
¿Qué desafíos encarará el CEADS en el próximo año?
Nosotros estamos terminando nuestra “value proposition” para el año que viene. Seis programas, seis ciclos de formación, Espacio CEADS. Estamos desarrollando dos herramientas, una de autoevaluación muy compleja pero toda digitalizada.
Pero más allá de los tecnicismos, yo creo en el “wait and see” estratégico. A mí me parece que todavía el mundo está lo suficientemente conmocionado como para yo poder hacer un análisis de situación, ya que todavía no asumió Donald Trump. Así que me parece que va a ser un año de “scoping” para las empresas en la aplicación de estrategias. Porque hasta ahora siempre tuvimos como muy clara la situación macro. Salía algo nuevo, había una agenda que por ahí crecía más rápido, pero no había una disrupción tan grande. Me parece que vamos a estar un poco pendiente de eso.
Y la segunda, lo que más nos costa en la propuesta de valor es que empieza a haber una necesidad de localizar agendas. Quiero decir que las vanguardias, o los estándares de vanguardia, van a tener que estar muy macerados con las demandas locales. Porque empieza a haber necesidades y agendas locales que quizás van a ser más fuertes que las agendas globales. Y eso cobra sentido. De hecho, las agendas globales que más van a crecer en este mundo fragmentado, y también cuestionado, son aquellas agendas globales que tienen una percepción y una capacidad de impacto local. Por ejemplo, dentro de la agenda climática es mucho más probable que la agenda de adaptación tenga en la región un peso específico superior a la agenda de mitigación, que ahora está nuevamente empantanada por la guerra. La agenda de ecosistemas y naturaleza es una agenda que va a crecer lo que se merecía crecer, y nunca creció. Y son agendas que tienen un contenido y una lógica local.
Esa es una sensación que ya se empieza a notar, y que empieza a ser parte de una agenda. Empezar a localizar las agendas. Porque la agenda que tenga sentido global pero no tenga impacto local no va a ser relevante, eso es bastante probable. No sé si deseable. Pero es lógico que así suceda. Así que me parece que este año el desafío nuestro es cómo trabajar en un esquema de “scoping”, donde todavía no está todo definido, e ir armando un estado de situación que todavía no se puede ni siquiera dibujar. Y después encontrar la relevancia local que las demandas “bottom up” requieren.
Think Tank Report Titulado “Las lecciones del 2024 para los Chief Sustainability Officers”, el Think Tank Report está pensado y diseñado para ser una herramienta de gestión que recopila los aprendizajes y prácticas más relevantes del año. Está dirigido a quienes lideran la agenda de la sostenibilidad en el sector privado de Iberoamérica. Incluye un resumen de los principales papers, los aportes e ideas de los líderes entrevistados en nuestro medio, junto con un análisis de los escenarios y las proyecciones a seguir de cerca. El lanzamiento de la edición 2024 se realizó el 9 de diciembre en un evento presencial en Plaza Galicia. Además, en el marco de las alianzas institucionales con CEADS, Pacto Global y GDFE, contó con una entrevista en vivo con Sebastián Bigorito, Flavio Fuertes, y Javier García Moritán, quienes brindaron su mirada sobre lo destacado del año y lo que esperan a futuro. El Think Tank Report ha contado con Galicia como Main Sponsor. Los patrocinadores han sido Genneia, TGS, Telecom, y Nestlé. Como auspiciantes han estado Sancor Seguros, BBVA, Andreani, Smurfit Westrock, Veolia, TGN, Unipar, La Segunda Seguros, Life Group, Nissan, Syngenta, Tenaris, ICBC. El Think Tank Report se puede descargar pulsando aquí. |