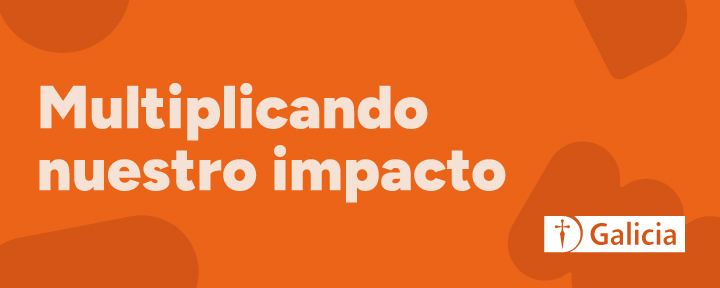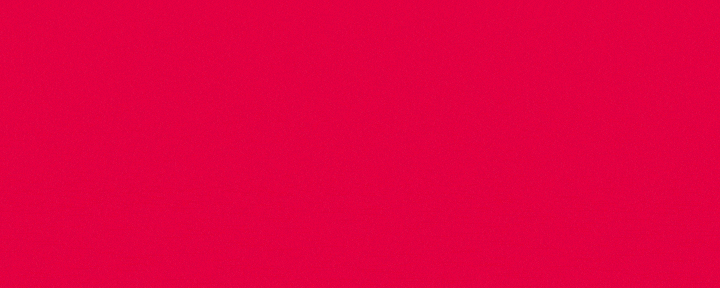Por Sebastian Bigorito, director ejecutivo del CEADS. En el siguiente artículo el autor aborda la complejidad de la sostenibilidad en un contexto global marcado por la pospandemia, reacomodamientos geopolíticos y conflictos bélicos. Destaca que la sostenibilidad no es una sola agenda, sino un conjunto interconectado, cuyas dinámicas se ven afectadas de manera desigual por estos eventos. Observa una posible desaceleración en la agenda climática debido a conflictos bélicos, mientras que la biodiversidad podría experimentar un crecimiento impulsado por lo local. Analiza también el impacto de la polarización social en las agendas.

Pospandemia, reacomodamientos geopolíticos, conflictos bélicos, un mundo fragmentado, polarización social, crisis económica de alcance mundial: todo se combina de tal forma que muchas de las tendencias casi consolidadas están y estarán siendo impactadas por este contexto poli-crítico.
Antes que nada resulta esencial entender que la sostenibilidad no es una única agenda, sino que más bien se trata de un conjunto de agendas, interconectadas entre sí, pero con dinámicas, tiempos y lógicas propias. Algunas agendas podrían ser más afectadas que otras por este contexto: hay tendencias que se ralentizan, otras en cambio se aceleran, mientras que algunas otras podrían cambiar su dirección. Esta vez el contexto de lo urgente no desplaza lo importante, sino que lo modifica y resignifica.
Es así que la afectación no resultaría pareja para todas las agendas. A diferencia de otras crisis en las que la sostenibilidad entraba en hibernación, vemos que en esta ocasión hay un reacomodamiento, una fuerte adaptación al contexto, pero no se vislumbra su paso a los cuarteles de invierno.
En esta línea resulta probable que parte de la agenda climática haya entrado en una ralentización, principalmente producto del impacto de los actuales conflictos bélicos sobre el sistema energético mundial. Pero se trata de un amesetamiento relativo si lo comparamos con el vertiginoso ascenso que tuvo este tema a partir del 2015 con la firma del Acuerdo de París.
Por el contrario, es muy probable que la agenda de biodiversidad (Nature) experimente un crecimiento nunca antes visto, impulsado por su fuerte contenido local en un contexto donde lo global perdería peso relativo. Todo esto sumado a los enormes avances dentro de la Convención de Biodiversidad, que ha logrado remozarse y desarrollar una atractiva agenda dentro del Marco Global de Biodiversidad (GBF), con algunas metas que tienen por objeto involucrar al sector empresarial. Con los avances en materia de medición y reporte, como el marco TNFD o el oportuno revamping de la agenda de regeneración, es lógico esperar una mayor centralidad de temas de Naturaleza y Biodiversidad, tan necesarios para regiones como las nuestras.
La guerra en Ucrania y ahora el conflicto en medio oriente podrían impactar en las expectativas respecto de las transiciones energéticas, vertical que en este escenario perdería peso ante la necesidad acuciante de acceso a la energía segura y confiable. Es decir, el trilema energético (Transición – Seguridad – Accesibilidad) se reconfigura en función de una coyuntura de incierta duración.
Es loable ver cómo la Unión Europea intenta sostener el Green Deal y sus derivados regulatorios a pesar de esta coyuntura, mientras la cruda y fría realidad obliga a echar mano al carbón para reemplazar parcialmente al gas proveniente de Rusia. El precio del carbón previo a la guerra en Ucrania estaba en USD 40 y luego llegó a tocar los USD 400. Hoy está cerca de los USD 100.
No es explícito debido a la corrección política, pero el trilema energético cambia su centro de gravedad a favor de la seguridad energética, lo que resulta totalmente lógico ante un escenario bélico e incierto. La realidad es que la carrera por la transición hacia energías bajas en carbono, si entra en una desaceleración, podría influir negativamente debido al escaso margen de tiempo que resta para las metas de las negociaciones climáticas que precisan una reducción de un 40-50% de CO2 emitido para el 2030. Restan poco más de 2.000 días para ese deadline.
Otros subproductos de la nueva geopolítica, la fragmentación global y los discursos desglobalizantes es la tropicalización de las agendas, donde cobran mayor peso las cuestiones locales por sobre las globales. Por ejemplo, la importancia relativa y discursiva de la agenda de adaptación climática (local) gana un merecido terreno, pero esperemos que no sea en detrimento de la agenda de mitigación climática (global). Recordemos que el desbalance entre mitigación y adaptación es un reclamo histórico de países en desarrollo, una gran parte víctimas de los embates físicos del cambio climático. Esta asimetría puede verse en datos fríos: de los fondos para el clima, se calcula que solo un 20% están destinados a adaptación.
Un sistema multilateral debilitado, más la fragmentación global, han dado lugar a una batería de acciones unilaterales ante la imposibilidad de canalizarse a través del sistema multilateral de acuerdos. Ejemplo de ello es la Unión Europea y su llamado “tsunami regulatorio” que, con una docena de normativas de alcance incierto, no habrían sido bien receptadas por muchas naciones dado que en los hechos se configuran como obstáculos para el acceso a los mercados tanto para commodities como de otras tantas manufacturas en un listado no taxativo de sectores y productos. La temeraria posibilidad de que los reclamos se canalicen a través de la OMC terminaría agudizando aún más las tensiones geo-comerciales ya existentes. El tsunami regulatorio va desde un Impuesto de frontera al CO2, pasando por la prohibición de ingreso de cultivos, frutas y productos forestales provenientes de áreas deforestadas, hasta normativas técnicas ambientales para el ingreso de gas natural licuado, o la elaboración mandatoria de reportes no financieros con un nivel de sofisticación muy superior al estándar habitual en materia de reporting. Se calcula que esta última aplicará de entrada a más de 50.000 empresas radicadas en países UE, pero que podrá duplicarse por el efecto cascada en las cadenas de valor alcanzadas.
Cadenas de valor globales
El incipiente proceso de reshoring a partir de la pandemia, en vistas de prepararse para futuras disrupciones y disminuir la dependencia o riesgo de alianzas poco confiables, ha exacerbado los requerimientos en materia de ESG, como una forma de verificar cuán alineado está un determinado socio comercial respecto de sus valores y principios. Dentro de las exigencias más marcadas, para verificar el “friendshoring”, se encuentran las relacionadas con las debidas diligencias en materia ambiental y de derechos Humanos: del just-in-time hacia el just-in-case.
Otra consecuencia de la nueva geopolítca es el contexto de polarización social, que se extiende a la esfera política en un año en el que más de 60 países –más de 4000M de personas- van a celebrar procesos electorales, lo que explicaría una inusitada y riesgosa polarización discursiva.
En los Estados Unidos la antinomia woke / anti-woke, como si fuese un agujero negro, absorbe toda materia cercana y la ESG no ha podido escapar. Fondos de Inversión son mediáticamente acusados de discriminar ciertos activos por aplicar criterios ESG. Pero todo esto excede lo discursivo: casi una docena de gobernadores detentan acciones legales para prohibir la aplicación de estos criterios por considerarlos discriminatorios. Si bien es probable que se trate de una acción reactiva en defensa de algunos sectores estratégicos, esta trifulca podría ser una incipiente contra-tendencia, con el riesgo de interferir en el crecimiento exponencial que tuvieron las finanzas sostenibles durante 2012-2022.
Hace un mes aproximadamente la SEC, a través de una regulación específica, hizo mandatorio para cotizantes el disclosure de riesgos climáticos. Aunque nació algo descafeinada -autolimitaron su scope 3– la misma fue “suspendida” en menos de una semana por una gran cantidad de reclamos corporativos.
Un reflejo similar sucede en varios países, donde sectores conservadores acusan sistemáticamente a la Agenda 2030 de ONU por ser “un plan maestro para obstaculizar el crecimiento de países en desarrollo”. Esto solo es posible en un contexto mundial de distrust en las instituciones y, nuevamente, la aguda polarización social sumada al uso –o mal uso- político de la agenda ESG.
Hasta aquí una conclusión podría ser que la fuerte influencia del contexto sobre las agendas de sostenibilidad es una señal de debilidad. Afirmación errónea. Otra conclusión –casi opuesta– podría ser que, como todo tema mainstream, cuando sufre impactos, tiene la capacidad de adaptarse al entorno y de reconfigurar prioridades. Esto ya no sería una señal de debilidad, sino todo lo contrario: un indicador de la madurez con la que esta vertical se ha instalado en las agendas tanto públicas como privadas.
Quedan 224.000 horas para el 2050. De no pegar un golpe de timón, casi 10 mil millones de personas precisarán 2,5 planetas para abastecerse de agua, fibra, energía y alimentos. Los sistemas sobre los que reposa nuestra forma de vivir, producir y consumir no fueron diseñados para tener en cuenta los límites planetarios y sociales que hoy encorsetan cualquier noción de desarrollo a futuro que los niegue o desconozca.
No se trata de consumir menos, ni tampoco de producir menos, sino de hacerlo de manera diferente. Contamos con el conocimiento y la tecnología para encaminar hojas de ruta realistas pero ambiciosas, pero que nos aseguren que, para el 2050, unos 9000 millones de personas vivan bien, pero dentro de los límites del planeta.