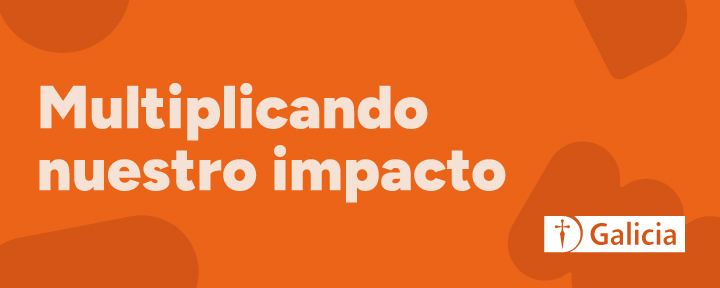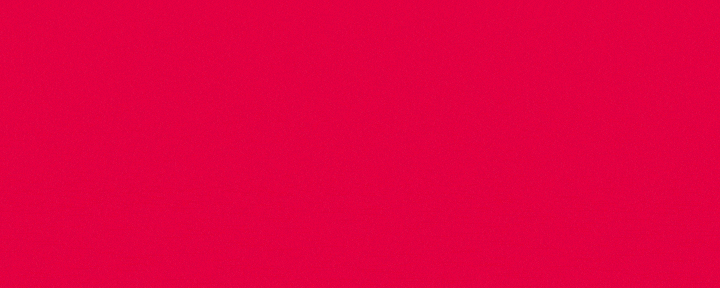América Latina enfrenta un escenario complejo para avanzar en la reducción de la jornada laboral: altos niveles de informalidad, limitada cobertura de la negociación colectiva, baja capacidad de fiscalización y rezagos en sectores como el trabajo doméstico remunerado condicionan el alcance de cualquier reforma. A esto se suman características estructurales del mercado laboral —como el pluriempleo, las largas jornadas no registradas y las brechas de género— que dificultan replicar los modelos de países de ingresos altos y exigen marcos normativos adaptados a las realidades de la región. Las claves que se vienen según la OIT.

Foto: Christina Morillo / Pexels.
La reducción de la jornada laboral es un tema que atraviesa un siglo de debates y reformas. Desde que en 1919 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció, mediante el Convenio Nº 1, el máximo de ocho horas diarias y 48 horas semanales, los países han transitado caminos dispares. Mientras que en varias economías desarrolladas los límites legales se redujeron hasta alcanzar las 40 horas semanales o incluso menos, en la mayoría de los países de América Latina el estándar sigue siendo de 48 horas.
Un nuevo informe de la OIT para el Cono Sur, “Reducción de la jornada laboral: evolución global y desafíos para América Latina”, indaga en esta brecha y analiza las condiciones que marcarán el futuro del trabajo en la región. El documento, elaborado por las especialistas Sonia Gontero y Sonia Albornoz, revisa la evolución de las normas internacionales, las evidencias sobre impactos en la salud, la productividad y el empleo, y los factores estructurales que dificultan la adopción de jornadas más cortas.
Brechas y contrastes
El informe muestra que países de altos ingresos, respaldados por marcos regulatorios sólidos y una institucionalidad fuerte, avanzaron en reformas hacia las 40 horas semanales, siguiendo el Convenio Nº 47 de 1935. América Latina, en cambio, conserva en la mayoría de sus legislaciones el límite de 48 horas, con excepciones parciales: Colombia ya inició un proceso de reducción gradual y Chile se encuentra en su segunda reforma en la materia.
La persistencia del límite de 48 horas no responde únicamente a inercia normativa. Según la OIT, factores como la alta informalidad, la baja cobertura de la negociación colectiva y la débil capacidad de fiscalización reducen el alcance de cualquier reforma. A esto se suman rezagos en sectores como el trabajo doméstico remunerado, donde la reducción de jornada aún no se traduce en mejoras efectivas.
Efectos esperados y límites de la evidencia
La investigación advierte que los impactos de reducir la jornada legal son heterogéneos. Existen pruebas de beneficios para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, así como incrementos en la productividad. Sin embargo, la magnitud de esos resultados depende del contexto económico, del diseño de la reforma y de la implementación de políticas complementarias.
La evidencia disponible procede, en su mayoría, de experiencias en países de altos ingresos, lo que limita su aplicabilidad directa en América Latina. El informe destaca cuatro variables críticas: el contexto macroeconómico, la modalidad de implementación (gradual o abrupta), la existencia de medidas de apoyo a empresas y trabajadores, y el grado de legitimidad del proceso a través del diálogo social.
Un debate en expansión
Más allá de las cifras, la OIT subraya un cambio de fondo: las transformaciones tecnológicas, sociales y ambientales están intensificando las tensiones entre las demandas de los trabajadores por mayor equilibrio entre vida laboral y personal y las necesidades de flexibilidad de las empresas. Esta presión abre un nuevo capítulo en la disputa por el tiempo de trabajo.
“El tiempo es un recurso finito e irrecuperable”, señalan las autoras del estudio, al subrayar que su distribución entre empleo, vida personal y descanso repercute directamente en la salud, la productividad y la cohesión social.
En ese contexto, la organización concluye que América Latina deberá construir sus propios modelos, adaptados a sus realidades económicas y sociales, con un requisito ineludible: el diálogo tripartito entre gobiernos, empleadores y trabajadores. Solo así —afirma el informe— será posible avanzar hacia una ordenación del tiempo de trabajo que combine equidad, sostenibilidad y empleo decente.