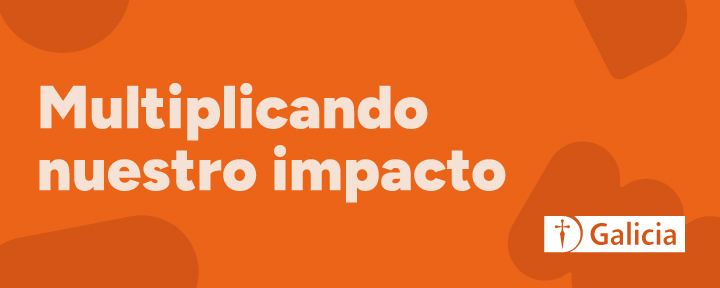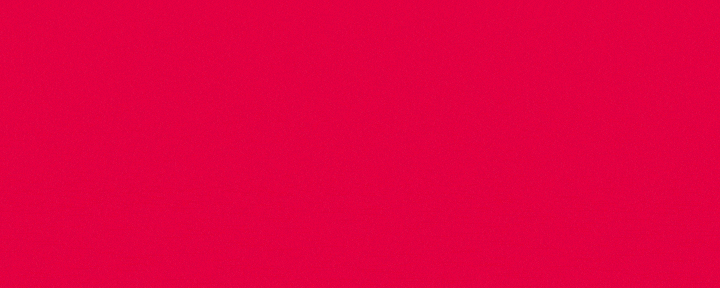Así lo afirma Alberto Andreu, Profesor Asociado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra. Su mirada con respecto a lo que está pasando en la UE en materia de regulación de la sostenibilidad, su opinión sobre la influencia del segundo mandato de Trump, el “lenguaje en modo negocio” como remedio contra la ola Anti-ESG, los riesgos para las empresas que se basan únicamente en estudios de satisfacción del stakeholder cliente, los dos mundos que se perfilan en el horizonte de los Reportes de Sostenibilidad, y el futuro de los Chief Sustainability Officers (CSO), entre los destacados de la entrevista.

Foto: Alberto Andreu, Profesor Asociado de la Facultad de Económicas de la Universidad de Navarra.
¿Cuál es su opinión con respecto a lo que está pasando en la UE en materia de regulación de la sostenibilidad?
Tengo una opinión ambivalente sobre el tema. Por una parte, tengo una sensación de prevención, porque es verdad que hay algunas cosas que se pueden entender como un desmantelamiento. Pero, por otra parte, tengo la sensación de que quizá se ha querido ir demasiado deprisa o demasiado lejos en determinadas cuestiones.
Cuando digo demasiado lejos, lo digo porque quizá había demasiadas cosas que no eran fáciles de implantar, o demasiadas que suponían dificultades operativas en la propia gestión de la compañía.
Creo que nadie discute por qué era necesario contar con cierta regulación, porque un modelo no cambia sin regulación. Por ejemplo, en materia de reporte, de debida diligencia o de taxonomía para mover capitales de marrón a verde, el cambio se acelera si hay regulación.
Otra cosa es que la regulación haya sido mucha o poca, o que haya sido buena o mala. Y creo que quizá una de las lecturas que hay que hacer es que ha sido mucha y no demasiado buena. Cuando digo no demasiado buena, lo que quiero decir es que se ha exigido un nivel de complejidad que, por la situación y por la propia naturaleza de muchas de las partes de la información que se pedía, era muy difícil de cumplir.
Pongo un ejemplo: los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESRS) se aprobaron en 2023. En el caso de una compañía que identificara prácticamente todos los elementos incluidos en los ESRS como materiales, podía llegar a tener que reportar entre 1.400 y 1.700 data points. Eso es claramente mucho. Además, hay mucha información de la que es muy difícil disponer o que es muy difícil de gestionar, porque detrás de cada dato tiene que haber una captura, una digitalización y un sistema de control interno. Y debe existir, en última instancia, todo un proceso que permita después el aseguramiento de ese dato.
Tengamos en cuenta que todo esto difiere, incluso, de lo que se exige para el reporte de la información financiera. Cuando hablamos de información financiera, una compañía cotizada reporta en torno a 70 indicadores. Entonces, es verdad que lo que se pedía a las compañías que reportaran en materia de sostenibilidad multiplicaba por mucho esa cantidad.
Así, ha llegado un momento en el que prácticamente la información de sostenibilidad se estaba comiendo literalmente a la información financiera, por su mera complejidad. Y no era lógico que quedara tan desequilibrado. Esto ha ocurrido con la CSRD y con la CSDDD, donde se pedía a las empresas que garantizaran la trazabilidad no solo de sus suministradores directos, sino también del primero, segundo y tercer nivel, en todos los productos que tienen en todo el mundo. Esto hace que la trazabilidad se vuelva muy compleja de manejar.
En ese sentido, la necesidad de simplificar, de hacer las cosas más fáciles sin perder el origen ni el propósito, me parece una buena decisión. En conclusión: la simplificación es bienvenida; la eliminación, en cambio, creo que representa un riesgo.
¿Cuál es su opinión con respecto a la influencia del segundo mandato de Trump en relación a la sostenibilidad corporativa?
Creo que, mientras en Europa hay un cierto ejercicio de racionalización —porque es racional la simplificación, es racional no haber renunciado a los objetivos de descarbonización, de reporte, de taxonomía para mover flujos de fondos—, lo que observo en Estados Unidos es que no vemos ejes racionales.
Por ejemplo, en la producción de energía renovable, en términos generales, su racional económico se sustenta en que es una energía más barata. Podemos decir que es una energía menos estable, pero para eso existen los sistemas de acumulación mediante baterías. Entonces, el ataque a las energías renovables no es racional.
Tampoco considero racional que se prohíba a las empresas implementar programas de diversidad e inclusión, porque eso es una forma de atraer talento. Del mismo modo, no es racional la suspensión de determinadas prácticas que han sido históricas, como la ley estadounidense que prohíbe a los funcionarios norteamericanos sobornar a funcionarios de otros países. Esto ya supone una ausencia de ética.
Todo esto me lleva a pensar que buena parte de las decisiones que se están tomando no obedecen a una lógica ni ética, ni económica, ni científica: obedecen a una falta de racionalidad. Y eso me preocupa mucho. Porque cuando las decisiones se basan en criterios éticos, económicos y científicos, la discusión se da en términos de matices, no de blanco o negro. Y creo que ahora estamos en una situación que es mala para todos. Me preocupa mucho que, exclusivamente por criterios ideológicos, se abandonen los criterios éticos, racionales y científicos. Porque, al final, el mundo ha avanzado gracias a la racionalidad de esos criterios.
¿Por qué considera que el “lenguaje en modo negocio” puede ser un remedio contra la ola Anti-ESG?
El lenguaje en modo negocio significa algo tan sencillo como que podemos identificar palabras de la jerga de sostenibilidad que, para algunos, pueden entenderse como una jerga “woke” y, en consecuencia, llevarnos a una polarización ideológica. Esto implica que podemos sustituir esas palabras o encontrar sinónimos que nos conduzcan hacia una jerga de racionalidad económica o al lenguaje histórico propio del mundo de la contabilidad y los negocios.
Por ejemplo, puede haber personas en el ámbito corporativo que no quieran hablar de cambio climático, pero que sí estén interesadas en implementar un plan de ahorro y eficiencia energética. Aquí la lección es que el lenguaje importa, y en cada contexto hay que utilizar el lenguaje adecuado. Yo entiendo que hablar de cambio climático es algo más profundo que hablar de ahorro o eficiencia energética, pero posiblemente, cuando uno observa cómo su cuenta de resultados se ve afectada porque está desperdiciando dinero en el uso ineficiente de la energía, eso lo entiende todo el mundo.
Otro ejemplo puede darse con la economía circular y la gestión de residuos. En el fondo, los residuos pueden valorizarse y, en última instancia, convertirse en materia prima para otro sector. No importa si lo llamamos economía circular o valorización de residuos: lo relevante es que, en el imaginario de muchas personas encargadas de gestionar la cuenta de resultados, si estos conceptos se perciben con un sesgo ideológico, tienden a rechazarlos. Sin embargo, si se traducen a su mentalidad y a su lógica de gestión cotidiana, no ocurre lo mismo.
En ese sentido, actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación en la Universidad de Navarra, donde elaboraremos un diccionario de términos de la jerga de sostenibilidad para traducirlos al lenguaje de los negocios.
Me parece que esta es una aproximación interesante en los tiempos que corren, para salir del debate ideológico y volver a una racionalidad económica y científica.
Recientemente DIRSE y EY presentaron el V Barómetro de Materialidad en el ámbito de la Sostenibilidad ¿Qué lecciones deja para los profesionales del ámbito ESG?
Para mí, la principal enseñanza es entender el concepto de materialidad, porque una compañía no puede operar al margen de la sociedad en la que vive.
O bien entiendes el entorno en el que te mueves —y lo incorporas como input en el plan estratégico, asignándole, si es posible, un valor cuantificable—, o serás una compañía que no comprenda el mercado en el que opera, y eso puede dejarte fuera de juego.
Los CEO deben entender por dónde vendrán los desafíos, las oportunidades y también los riesgos. Durante muchos años, las empresas han operado basándose únicamente en estudios de satisfacción del cliente, enfocándose solo en ese stakeholder y en sus drivers de satisfacción. Pero si no se comprende que también es necesario conocer los niveles de satisfacción del ecosistema completo de stakeholders, se está trabajando sin los inputs necesarios para el plan estratégico. En este sentido, el concepto de materialidad —en particular, la materialidad de impacto— resulta esencial.
Por eso, es clave incorporarla en el circuito de los impactos económicos de la empresa. Para mí, esa es la conclusión fundamental, más allá de cómo haya evolucionado un tema u otro dentro del Barómetro.
¿Cómo vislumbra el futuro de los Reportes de Sostenibilidad?
Es una pregunta muy interesante. Creo que se perfilan dos mundos. Por un lado, está el ámbito internacional, representado por el IFRS y su consejo, el ISSB, que en última instancia se apoya en los dos grandes estándares del IFRS: el S1 y el S2. Por otro lado, está el entorno europeo, conformado por EFRAG y los estándares ESRS.
Si ponemos el foco en el IFRS, este organismo ha alcanzado un acuerdo con IOSCO, que agrupa a todos los supervisores de los mercados de valores a nivel nacional. Básicamente, el acuerdo establece la existencia de reportes de sostenibilidad basados en los estándares S1 y S2, y esto comienza a extenderse a más de 100 jurisdicciones en las que está trabajando. Es importante entender que jurisdicción es un concepto técnico preciso, que va más allá del de país. Hoy podríamos decir que cerca del 50 % del PIB mundial está sujeto a este marco gracias a dicho acuerdo.
En el caso de Europa, se ha avanzado más con los Estándares Europeos de Sostenibilidad (ESRS). Se han publicado cinco estándares en materia ambiental, cuatro en materia social, uno en materia de gobernanza y dos de carácter transversal.
La pregunta que naturalmente surge es si habrá una convergencia entre ambos modelos. La respuesta es que no. Sin embargo, la intersección entre los fundamentos de los estándares S1 y S2 y los Estándares Europeos resultará interesante.
Por eso creo que la gran batalla será lograr la interoperabilidad en aquellos aspectos en los que coincidan. Posiblemente nos encontremos con una interoperabilidad en la intersección de ambos marcos, lo que nos llevará, de algún modo, a una multiplicación de los reportes de sostenibilidad. Además, algo importante a tener en cuenta es que todo esto está derivando en regulación.
Luego aparecerán los diferentes estándares denominados voluntarios, como el TCFD, que podrán implementar las compañías que así lo deseen. Parte de esos datos se reflejarán en el IFRS S1, en el IFRS S2 y en los estándares de EFRAG. No obstante, creo que tendremos un cierto suelo común.
Es cierto también que la SEC ha advertido al IFRS que no debe priorizar los estándares de sostenibilidad del ISSB por sobre las normas contables. En ese sentido, habrá que actuar con prudencia y buscar un equilibrio. Pero creo que ese suelo común se consolidará en la interoperabilidad tanto del mundo internacional como del europeo.
¿Cómo vislumbra el futuro de los Chief Sustainability Officers en este escenario?
Creo que aquí van a ocurrir varias cosas. Por ejemplo, si me encontrara con un nuevo CSO, le recomendaría que aprenda contabilidad. El motivo es que deberá ser capaz de ponerle números a todas las acciones de sostenibilidad de su organización.
Otro aspecto importante es que el CSO comprenda la cuenta de resultados. Porque, si lo logra y entiende la estrategia de la compañía y su modelo de negocio, para mí es el próximo CEO de la empresa.
Recuerdo que Paul Polman dijo alguna vez que, hace 15 años, el reto del CSO era existir; después, avanzar; y ahora, aparecer en los comités ejecutivos.
La buena noticia es que hoy empezamos a tener CSO que participan en los comités ejecutivos con la función de sostenibilidad como un stand alone, y no como un “apellido” asociado a otras funciones, como ser director de comunicación y, además, de sostenibilidad.
Y, para Polman, esto es importante porque, si logras conocer toda la compañía de manera integral —su modelo de negocio y su cadena de valor—, igual que ocurre con muchas otras áreas, puedes perfectamente ser el próximo CEO. Porque has pasado por una función que obliga a comprender la organización de forma transversal. Así que no renunciemos a ello.