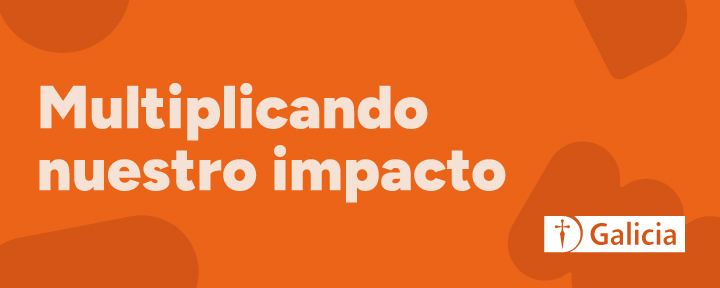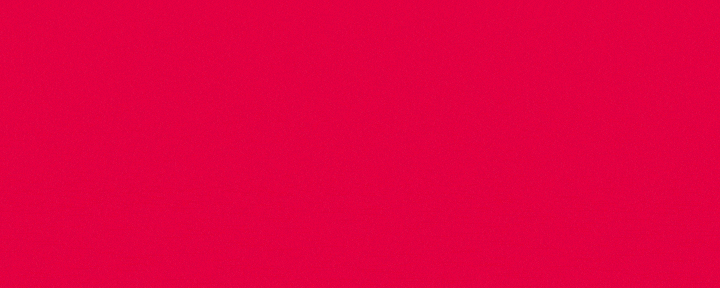Así lo afirma Sergio Rengifo, Director Ejecutivo de CECODES. El contexto global y regional que debe enfrentar la sostenibilidad corporativa, la necesidad de encontrar soluciones locales a problemas globales a través de las estrategias empresariales, el rol de la rendición de cuentas, cómo motivar al sector empresarial a adoptar un papel más activo en la reducción de las desigualdades, y las principales conclusiones que ha dejado el nuevo Panorama de DDHH y Empresas en Colombia, fueron algunos de los temas abordados en la entrevista.

Foto: Sergio Rengifo, director ejecutivo de CECODES.
¿Cómo describiría el contexto global y regional que debe enfrentar la sostenibilidad corporativa?
Siempre que hablo con las empresas les digo que en el mundo hay tres desafíos: la emergencia climática, la pérdida de la biodiversidad, y la creciente desigualdad. Si una empresa quisiera empezar a focalizar dentro de su estrategia de negocio debería preguntarse cómo puede impactar a esos desafíos globales con soluciones locales, ya sea en Colombia o a nivel de América Latina.
Desde mi punto de vista, creo que estamos sobrediagnosticados sobre qué hay que hacer. Tenemos hojas de ruta como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Montreal de Biodiversidad, etc.
Siempre insisto en nuestra hoja de ruta Visión 2050 del WBCSD, que en Colombia nosotros la lanzamos y la adaptamos a nivel país. Ello se debe a que las empresas tienen que comprender que hoy en día hay desafíos, pero también hay tendencias, que nuestra casa matriz ha estructurado y que me parecen muy acertadas. Porque creo que hoy en día las empresas no pueden pensar en una visión lineal, porque estamos en un mundo muy cambiante. Basta con fijarse con lo que está pasando con el tema geopolítico, las guerras, lo que pasó con el Covid-19.
Por eso, las empresas tienen que ser muy resilientes y saber adaptarse a los cambios que se nos están presentando actualmente en el mundo. Y, siempre lo digo, la única forma en la que las empresas deben actuar es dentro del marco conceptual de la sostenibilidad.
Otro importante desafío que deben tener presente las empresas es que los políticos están tomando estos marcos conceptuales, y eso no es tan bueno porque empiezan a generar polarización. Entonces ahora son los salvadores del cambio climático, o de la desigualdad. Pero ello, como todos los conceptos de la sostenibilidad, es una articulación entre los diferentes actores. Donde el gobierno, el sector privado y la sociedad, deben hacer lo que tienen que hacer. Y yo estoy convencido de que la sostenibilidad es una articulación entre los diferentes actores.
Pero no podemos perder de vista que este año cerca de 4100 millones de personas van a elegir candidatos o mandatarios en sus países, lo cual es un riesgo sistémico para el sector empresarial porque genera incertidumbre. Esto es un punto de inflexión en la rendición de cuentas, y el sector privado lo tiene que tener presente. Porque hay un “tsunami regulatorio” que se viene.
Y un tema fundamental, que las empresas posiblemente no lo han aterrizado en la región, es el supply chain, el minimizar los riesgos con la cadena valor para que interioricen estos marcos conceptuales de la sostenibilidad. Y extenderlo, no porque toca hacerlo, sino porque es estratégico.
Siempre les digo a las empresas que esto es como las familias, donde siempre hay una oveja negra. Porque una oveja negra en mi cadena de valor puede dañar mi imagen de reputación. Y eso es muy importante también para apalancarlo y fortalecerlo.
Por todo esto, yo creo que las empresas van a tener muchos obstáculos y desafíos. En este sentido, debemos usar la innovación para adaptar este marco conceptual de la sostenibilidad, no como algo aparte de la estrategia empresarial, sino que la estrategia empresarial tenga de manera transversal el concepto de la sostenibilidad, que es fundamental, ya alineados a temas como la naturaleza, la adaptación, y la resiliencia al cambio climático.
Porque las empresas no pueden decir que esto está lejos, o que no está dentro de su zona de influencia. El sector empresarial del mundo tiene una dependencia del capital natural. Entonces tenemos que empezar a tener esa cultura de sostenibilidad con una naturaleza positiva, que es fundamental e importante para apalancar y fortalecer. Lo mismo sucede con la urgencia de la adaptación y la resiliencia. Porque es muy importante pensar cómo adaptamos las empresas y los negocios para ser resilientes ante el cambio climático.
Y otro desafío, que muchas veces no lo identificamos, es el tema de la justicia social, cómo cerrar brechas de desigualdad. No como un tema de tinte político, sino en el sentido de brindar las oportunidades para que todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse como seres humanos. Porque cerrar brechas de desigualdad no es que todos tengamos lo mismo, es dar las oportunidades para que se desarrollen como seres humanos.
Y el último desafío que mencionaría es la Inteligencia artificial, como supervillano o como héroe. Porque la IA puede ser un aliado estratégico, pero también tiene riesgos importantes como los derechos humanos o la ciberseguridad. Y las empresas deberían identificar esos desafíos, para encontrar soluciones locales a problemas globales a través de las estrategias empresariales.
¿Qué rol juega la rendición de cuentas en el panorama actual de la sostenibilidad?
Creo que es un tema fundamental. Por ejemplo, recordemos lo que sucedió con el caso de Volkswagen hace unos años, donde la única forma por la que se identificó que la compañía estaba diciendo mentiras fue por el reporte de sostenibilidad, porque gracias a la rendición de cuentas quedó un registro de lo que se dijo y a lo que se habían comprometido.
Tener esto presente es importante, porque hay empresas que creen que hacer un reporte de sostenibilidad es “hablar sobre todo lo maravilloso y lo lindo”. Además, el tema no es la rendición de cuentas, sino cómo rendimos cuentas. Cómo podemos argumentar las cuentas que estamos rindiendo ante nuestros grupos de interés. Porque somos transparentes cuando somos coherentes entre lo que decimos y hacemos.
Yo hasta he dejado de ir a eventos porque ahora todo es maravilloso, todas las empresas son sostenibles. Pienso que aquí toca empezar a identificar y hacer un filtro. No con greenwashing, sino para mostrar los impactos que están generando mis actividades dentro de este enfoque de sostenibilidad a mis grupos de interés. Desde lo económico, lo social y lo ambiental, a través de un buen gobierno corporativo.
Por eso creo que la rendición de cuentas es fundamental. Para dejar evidencia, un registro. Pero también es importante la forma en que estamos rindiendo estas cuentas. Aquí hay muchos Marcos y lineamientos con los cuales uno puede empezar a rendir cuentas. Y es importante cómo lo hacemos, y la trazabilidad de la información que estamos rindiendo. O sea, cómo estamos levantando la información y que la información sea un proceso sistémico y siempre estándar para que sean cifras comparables. Y, por otro lado, creo que hay que parar de hablar de los resultados y hablar más de los impactos.
Siempre coloco un ejemplo de Johnson & Johnson en África. Ellos hablaban de cuántos millones de insecticidas vendían y cuántos millones de dólares representaban esas ventas. Pero cuando empezaron a medir el impacto con una metodología del WBCSD se dieron cuenta de cuánta gente dejó de morir por el uso de ese producto. Eso es un impacto. Y creo que eso es lo que tenemos que empezar a comunicar, esa rendición de cuentas. Y si no lo estoy haciendo todavía, hay que comunicar a qué me comprometo y hacer seguimiento.
Por eso en algunos países los reportes tienen cuidado. Porque por lo que escriban hoy en un reporte los pueden estar demandando en el futuro. Y aquí yo pienso que la rendición de cuentas tiene que ser más que la rendición de cuentas. Es cómo lo estamos haciendo y cómo podemos hacer una veeduría para que esa información realmente esté impactando.
Por ejemplo, aquí en Colombia la Superintendencia de Sociedades lanzó el Capítulo XV de la circular jurídica, que es una herramienta para que las empresas empiecen a reportar. Porque todo lo que mandan los gobiernos ahora es voluntario, pero en unos años te aseguro que va a ser obligatorio.
En este sentido, en CECODES hace poco lanzamos una Guía con enfoque empresarial para la implementación de la Circular Jurídica de la Superintendencia de sociedades capítulo XV, para ayudar a las empresas a implementarla, sin importar el tamaño. Es un documento muy interesante que ponemos a disposición, no solamente de Colombia sino a nivel de la región, para que las empresas que quieran empezar a reportar tengan una guía de cómo hacerlo. Y la idea es que no sea solo para hacer un reporte, sino que realmente les sirva. Porque cuando uno empieza un reporte y una rendición de cuentas ello es el producto final. Porque si yo no hago nada en sostenibilidad, pues no tengo qué comunicar. Eso es importante tenerlo presente porque el reporte es el producto final de cómo voy a comunicar lo que ya estoy haciendo en sostenibilidad.
¿Cómo buscan desde CECODES motivar al sector empresarial a adoptar un papel más activo en la reducción de las desigualdades a través de la agenda del BCTI?
Comienzo haciendo un poco de historia. Hace muchos años, antes del BCTI, el WBCSD lanzó un concepto que llamaron “negocios inclusivos”. Es un concepto que particularmente a CECODES le ayudó para salir de la sostenibilidad solamente ambiental. Y eso fortaleció el pilar social.
Porque los negocios inclusivos ponen a producir a las personas de bajos ingresos cosas que se les van a comprar. Por ejemplo, si una empresa de chocolate como Grupo Nutressa aquí en Colombia necesita cacao, identifica a pequeños productores, y les transfieren conocimiento y asistencia técnica para que produzcan el cacao con la calidad que necesitan. Pero, además, le aseguran la compra con acuerdos comerciales.
Negocios inclusivos es un concepto que el WBCSD acuñó en el 2006. En tanto, CECODES lo trajo a Colombia en el 2007, y es un concepto que lo impulsamos y lo seguimos trabajando mucho. Y cuando el año pasado se lanza el BCTI, me pareció una herramienta maravillosa. Porque habla de cómo cerrar brechas de desigualdad. Porque no solamente es un tema de ingresos. Es que las personas puedan superar sus necesidades básicas insatisfechas con un enfoque empresarial. Y hay que mostrárselo a las empresas porque no lo tienen tan presente como la emergencia climática, la pérdida de la naturaleza y la de biodiversidad.
Por ejemplo, ahora se viene la COP16, y el año próximo la COP29 también. Pero no existe una COP Social. Y las empresas hablan siempre de una Fundación para lo social, como un tema filantrópico. Y esto es un tema delicadísimo. Porque adivina cuáles son las personas más vulnerables a los efectos de cambio climático o la pérdida naturaleza o biodiversidad. Son las personas de bajos ingresos, las personas vulnerables, las personas que tienen grandes brechas de desigualdad. Por eso, para mí esta herramienta es muy ganadora.
Pero algo que también es muy importante es que no es lo mismo hablar de desigualdad en Latinoamérica y el Caribe que en Europa. Por eso es importante cómo le mostramos a los países desarrollados que las desigualdades aquí son extremas, que hay gente que ni siquiera tiene acceso a un sanitario o al agua potable.
Entonces nosotros desde CECODES lo que hacemos es llamar al sector empresarial y a otros actores para decirles cómo podemos cerrar las brechas de desigualdad en nuestro país con cosas concretas.
Nosotros hemos hecho proyectos en territorio cerrando brechas de desigualdad con el tema de negocios inclusivos. Por ejemplo, hicimos un proyecto durante 7 años con Grupo Argos en los Montes de María, una zona golpeada por la violencia en el país, y pusimos a producir a personas cosas que se le van a comprar. Ahí acuñamos un concepto, que llamamos desarrollo territorial inclusivo, que no es solamente comprar a las personas las cosas que van a producir sino a través de una filantropía estratégica, a través de estrategias de empoderamiento y fidelización. De esta manera se empodera más a las comunidades para el proyecto.
Otro ejemplo: hay una comunidad donde no tienen ni siquiera letrinas. Les llevamos letrinas y los capacitamos para su uso. Eso fidelizó mucho más al proyecto porque no solo está diciendo que se les va a comprar. Además está mejorando las instalaciones sanitarias, está ayudando a mejorar las instalaciones de vivienda, vincula a las mujeres y cierra las brechas de desigualdad con ellas. O sea, para nosotros eso es todo. Porque cuando yo hablo de abordaje de la desigualdad con enfoque empresarial es incluir el tema de cerrar la desigualdad en la mujer, en la diversidad de género. Porque hemos estado trabajando en territorios donde hay afrocolombianos e indígenas con proyectos productivos, pero cocreando con ellos mismos que son los expertos que conocen su territorio.
Por eso creo que esta herramienta con enfoque empresarial si bien no resuelve toda la pobreza ni desigualdad de Colombia, sí ayuda con cosas concretas a través del sector empresarial a cerrar brechas de desigualdad y de reducción de pobreza.
Recientemente publicaron el nuevo Panorama de DDHH y Empresas en Colombia en su versión 2.0 ¿Cuáles son las principales conclusiones que ha dejado?
Creo que tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que llamar la atención del sector empresarial para que no le tenga miedo a esta temática de los derechos humanos. Porque en nuestra región son vistos como temas de asesinatos de líderes sociales. Pero casi nadie lo ve como algo estratégico diferencial. Porque además de que hay que hacerlo, sirve para la imagen de reputación, sirve para minimizar riesgos. Y algo muy importante: la inacción es costosa.
Desde CECODES, como nodo regional del WBCSD, creemos que tenemos la oportunidad de mostrarle a través de una mirada diferente el concepto al mundo empresarial. Porque normalmente los derechos humanos son abordados por ONGs que no conocen muy bien al sector privado.
Y si miramos bien, la estructura de todos los ODS son los DDHH. En el BCTI la estructura son los DDHH. Todo es DDHH. Entonces lo importante es cómo le mostramos a las empresas que esto no solamente son licencias sociales. Es un tema también de estrategia diferencial de mercado. Porque si una empresa colombiana o de la región quiere exportar Europa, como mínimo le van a pedir una política derechos humanos y una debida diligencia. Ahí hay un diferencial de mercado, además de que hay que cumplirlo.
Este estudio que hicimos en 2024 en su versión 2.0, a diferencia del primero del año 2021, además de grandes empresas logramos que también pequeñas, medianas y micro contestaran. En total fueron unas 100 empresas que nos brindaron un panorama muy rico en información. Porque de las 100 empresas, 44 fueron grandes, el resto fueron pequeñas, medianas y micro ¿Por qué lo logramos? Porque en CECODES tenemos un programa de supply chain que trabajamos con nuestros asociados para vincular a las pequeñas y medianas que son sus proveedores. A ellos le dijimos que compartiesen esta encuesta con proveedores suyos para que contestaran la encuesta de Derechos Humanos.
Una de las grandes conclusiones es que la gran mayoría de las empresas están familiarizadas con el concepto de DDHH y Empresas de Naciones Unidas (cerca del 60%). Además, la mayoría de las grandes empresas ya tienen política en derechos humanos. Pero un tema que nos llamó la atención es que la mayoría de las empresas están convencidas de que los inversionistas si quieren invertir van a identificar y pedir algo sobre temas de Derechos Humanos, lo cual es un mensaje muy concreto. Por eso la conclusión es que las empresas ya se están dando cuenta, por la cuestión internacional, que los derechos humanos son importantes y fundamentales para una estrategia diferencial de negocio.